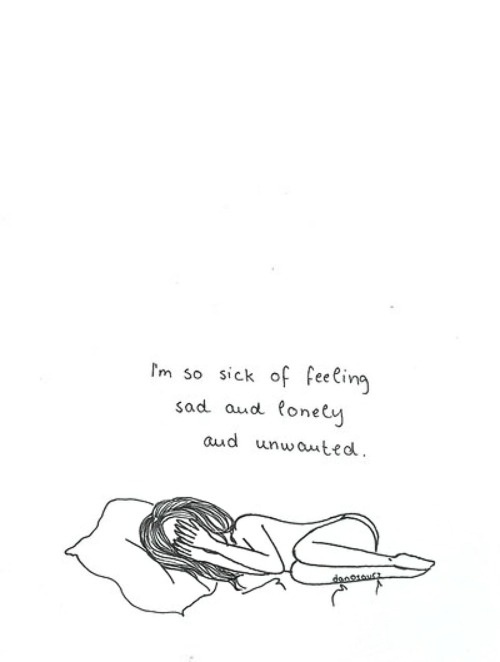Voy a empezar
siendo sincera.
Estoy gorda. Y soy fea. Pero, ¡oye! ¿Dónde está el problema en
eso? Acaso… ¿Voy a hacer daño a alguien por pesar más de lo que debería? ¿O voy
a causar un desastre natural por no ser perfectamente proporcionada? ¡Oh por
favor! Espero que no.
El caso, es que
me da igual.
Ya desde muy pequeña he sufrido de bullying psicológico. Aunque no
me han pegado nunca, me han insultado, y a veces las
palabras duelen más que los golpes. Me han dicho gorda, fea, inmadura, tonta,
gilipollas, y un montón más de insultos que paso de recordar.
Porque me sigue
dando igual.
Hace 4 años mi
padre me dijo “Tú sabes quién eres, y
sabes que no eres nada de lo que ellos dicen. No dejes que te cambien.” Por
ese entonces yo tenía 12 años. Acababa de entrar en la ESO y no entendía qué
quería decir. No entendía como unas palabras feas podían cambiarme y, sin darme
cuenta, lo hicieron, me cambiaron.
Dejé de ser la chica infantil e inocente que
siempre sonreía, para ser la lameculos de turno, que le iba detrás a todos sólo
porque quería que dejaran de insultarla, y ese era el único modo.
Hacía todo lo que
me pedían. Si me decían que les comprara algo, se lo compraba. Si me decían que
me vistiera de un modo, me vestía como decían. Si me decían que fuera a no sé
dónde, iba. Hasta aquí bien. Lo que pasa es que, si me decían que robara, lo
hacía. Si me decían que arriesgara mi vida por ellos, lo hacía.
Dejé de jugar con mis muñecas, para convertirme en su mejor juguete.
Y fue ahí cuando
entendí lo que mi padre me decía. Era tal el miedo que tenía a que me
insultaran, a que me hirieran por dentro, que me dejé manipular. La chica que
iba por la calle con la cabeza baja, la que lloraba por las noches, la que ya
casi no tenía amigos de verdad, se parecía mucho a mí.
Pero no era yo, era lo
que ellos me habían llevado a ser.
No tenía amigos, no tenía a nadie a quien
querer, porque no me quería a mí misma. Me repugnaba, me daba asco. Asco del de
verdad. De llegar a tener ganas de vomitar con sólo verme al espejo. Aunque
nunca llegué a hacerlo, más de una vez me lo planteé.
Tenía miedo de
todo y de todos. Tenía ganas de desaparecer. No tenía ganas de nada, ni de
estudiar, ni de seguir adelante, ni de reír, ni de sonreír. Nada. Lo único que
quería era que dejaran de insultarme.
Sólo pedía que dejaran de pisarme.
Así que decidí
cambiar. Dije, “Voy a hacer caso a mi padre.” Empecé a hacer como que los
insultos no me importaban, y acabaron por no importarme. Me entraban por una
oreja, y me salían por la otra.
Era yo contra el mundo, y siempre ganaba yo.
La gente se
empezó a poner de mi lado, vieron que la falsedad no es lo mío, que yo soy una
persona en la que confiar. Vieron que si estás a mí lado, te lo pasas
bien, ríes y sonríes, sin miedo a que nadie
te rompa la sonrisa. Y así descubrí que, siendo yo misma, podía llegar a ser
mucho mejor de lo que lo era comiéndole el culo a los demás. Y dejé de
hacerlo. Dejé de ir detrás de la gente, para empezar a ir delante. Dejé las
críticas y los miedos encerrados en una caja, y tiré la llave al río. Y dije,
“Dentro de 4 años, quiero llegar a quererme a mí misma.”
Y, creo que puedo aceptar que sí. He
llegado a mi meta. Aunque sé que mi cuerpo no es el mejor, ni lo será nunca, mi
personalidad sí. Mi personalidad es de las mejores que conozco, y no es que
conozca pocas, precisamente. Y aunque esto pueda sonar egocéntrico, mi personalidad es bonita, fuerte y
divertida. Tengo complejos con mi cuerpo, ¡claro que los tengo! Pero es que
¿Quién no los tiene con 16 años? Quiero un cuerpo delgado, y una cara bien
proporcionada. Quiero un millón de cosas, pero no las tendré, y lo tengo
aceptado. Pero hay algo que sí que tengo, y que es mucho más valioso que
cualquier otra cosa en el mundo.
Una sonrisa
verdadera en la cara.
 De pequeña siempre empezaba esta misma carta con un "Este año he sido muy buena, y por eso pido...". Pero este año no quiero hacer eso, pues creo que el mejor regalo es el de haber aprendido todo lo que he aprendido. Así que...
De pequeña siempre empezaba esta misma carta con un "Este año he sido muy buena, y por eso pido...". Pero este año no quiero hacer eso, pues creo que el mejor regalo es el de haber aprendido todo lo que he aprendido. Así que...